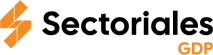“Los líderes deben contar historias auténticas que reflejen vulnerabilidad”, dice con soltura Pepe Villatoro. Lo afirma un físico mexicano a quien la vida llevó por caminos en los que la flexibilidad se impone a las fórmulas matemáticas.
Actualmente, Pepe reside en España y dirige Fuckup Nights, movimiento global que promueve compartir historias de fracasos profesionales y empresariales. La gran meta es asimilar los errores y fomentar el aprendizaje colectivo.
Según Villatoro, la idea inicial se remonta a 2012: en una reunión nocturna con amigos cercanos surgió la pregunta: “¿Por qué todo el mundo habla de los triunfos de los CEO y nadie de los tropiezos o fracasos rotundos en el camino al éxito?”. Acto seguido, cada uno invitó a cinco colegas a una charla para compartir sus mayores fracasos empresariales.
Así nació el proyecto en Ciudad de México y comenzó un ascenso vertiginoso. Actualmente, Fuckup Nights se ha expandido a más de 90 países y 300 ciudades, con eventos en los que miles de personas han compartido sus historias de fracaso y que han convocado a más de 100.000 asistentes a nivel global.
Ese éxito le permitió a Villatoro ser conferencista en foros prestigiosos como TEDx, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas. Su próximo paso: participar como speaker internacional en el Congreso de Gestión de Personas de Seminarium el 10 de septiembre en Lima.
Sectoriales GDP conversó con él, en vísperas de su llegada al Perú, sobre la responsabilidad de los ejecutivos de gestionar el fracaso en sus organizaciones y de contar historias inspiradoras pero realistas.
¿Por qué las áreas de recursos humanos deberían motivar a los colaboradores a compartir sus historias de fracaso en la organización?
Cuanto más grandes son las organizaciones, mayores dificultades enfrentan para comunicarse. La gente empieza a esconder problemas, oportunidades de mejora, fracasos y errores por miedo a ser castigada.
Entonces, cuando le damos la vuelta a esto y abrimos un espacio de seguridad psicológica para que la gente comparta fracasos, afloran áreas de oportunidad e ideas de innovación.
Además, la gente se siente mucho más empoderada; entonces bajan los índices de turnover o rotación —el número de empleados que salen de la organización—. Lo más importante es que sube el engagement y la gente gana autonomía y ganas de participar.
Esto genera una bola de nieve donde cada vez hay más entusiasmo hacia el rol de cada persona. Me gusta pensar que compartir el fracaso es una buena excusa para compartir todo lo demás. Imagino un espectro de transparencia: en un extremo no compartes nada; en el otro, compartes los fracasos más grandes.
En Fuckup Nights permitimos que se cuenten esas historias de fracaso y se ejercite ese músculo. Si la gente comparte ese extremo del espectro, puede compartir también todo lo demás que hay en medio para tener una cultura de trabajo más colaborativa.
¿Cuál es el proceso práctico para recoger, seleccionar y difundir esas historias sin exponer ni castigar a las personas involucradas?
Es clave definir un formato con valores y metas claras y evitar un enfoque transaccional que busque solo controlar o mejorar resultados, porque no funciona. El proceso debe centrarse en la persona y emplear herramientas como el storytelling, que permiten aprender y retener lecciones de manera poderosa, adaptadas al momento de vida de cada individuo.
Además, el proceso debe ser divertido y auténtico: sacar a las personas de la rutina laboral les permite mostrar su verdadera personalidad. Eso fomenta la vulnerabilidad y la empatía y promueve un liderazgo colaborativo.
En la curaduría de historias, se asesora a los speakers para que se enfoquen en la rendición de cuentas y el ownership, y narren relatos auténticos con estructura de “viaje del héroe”, sin culpar a factores externos.
Se evita un enfoque en la actuación —propio de formatos tipo conferencias TED— y se prioriza la autenticidad, como una conversación en un bar entre amigos. Esto se apoya en presentaciones atractivas y mantiene el proceso fácil, entretenido y basado en historias, no en figuras de autoridad ni gurús.
¿Qué prácticas concretas recomiendas para crear seguridad psicológica antes de pedir a los equipos que hablen de sus errores?
Una táctica efectiva es eliminar los adjetivos calificativos del vocabulario, como decir “ese equipo es lento” o “esa persona es mala”. En lugar de juzgar, describir hechos objetivos: “ese equipo entregó dos semanas tarde” o “esa persona alcanzó el 60% de su meta”. Esto promueve un liderazgo inclusivo y objetivo y reduce el miedo al juicio.
Otras prácticas incluyen equilibrar el tiempo de participación en reuniones para que introvertidos y extrovertidos tengan voz, y formular preguntas abiertas y no sesgadas —por ejemplo: “¿Qué opinan de los resultados de este proyecto?” en lugar de “Este proyecto estuvo mal, ¿verdad?”—.
Además, los líderes deben predicar con el ejemplo: compartir sus propios fracasos o pequeñas reflexiones que muestren su humanidad, como “hoy estoy así por una emergencia con mis hijos”.
Esto demuestra vulnerabilidad y transparencia, y fomenta una cultura en la que los empleados se sientan seguros de compartir; un ciclo simbiótico que refuerza la seguridad psicológica.
¿Cómo pueden los líderes de RR. HH. medir el impacto de estas iniciativas en variables como confianza, aprendizaje e innovación?
A nivel empresarial, el impacto se mide con métricas de negocio como ventas, márgenes y crecimiento, aunque no siempre se correlacionan directamente con la cultura. Para mediciones específicas, las encuestas y el reporte personal son herramientas clave, aunque imperfectas, porque dependen de las emociones y del contexto de cada persona.
En Fuckup Nights y en el Failure Institute se utiliza la failure survey para evaluar la cultura y la gestión del fracaso, midiendo aspectos como la innovación, la seguridad psicológica y la disposición a tener conversaciones difíciles.
Estas encuestas se enfocan en preguntas claras y poco sesgadas; permiten medir comportamientos antes y después de intervenciones o programas de largo plazo y rastrear la evolución de un grupo o departamento año tras año.
¿Qué papel deberían jugar los altos directivos y los mandos medios en el diseño de la iniciativa para que la narración del fracaso sea creíble y no se quede en simple retórica?
Los líderes deben contar historias auténticas que reflejen vulnerabilidad y hacerse la pregunta: “¿Cuándo sentí vergüenza?”. Esto ayuda a identificar momentos de error o dificultad, aunque no sean fracasos “empaquetados”.
La narrativa debe incluir contexto, decisiones, emociones (como el miedo a perder el empleo) y aprendizajes, siguiendo la estructura del “viaje del héroe”. Al compartir emociones y mostrarse vulnerables, los líderes generan empatía y muestran un liderazgo moral, no jerárquico, que inspira colaboración.
Un ejemplo: una directora de un banco que, tras un proceso de coaching, compartió una historia de fracaso en un evento de Fuckup Nights. Su relato fue tan impactante que, al día siguiente, empleados se acercaron a agradecerle y le dijeron que les cambió la perspectiva sobre el fracaso o los inspiró a implementar cambios. Eso mostró su humanidad, rompió barreras y fortaleció la conexión con su equipo.
¿Cuáles son los mayores riesgos de institucionalizar la cultura del fracaso y cómo mitigarlos?
El principal riesgo es malinterpretar el concepto de “celebrar el fracaso”. No se trata de glorificarlo —porque es doloroso—, sino de estar preparados para los errores inevitables al intentar mejorar o innovar.
Los fracasos por negligencia, indisciplina o individualismo deben evitarse; en cambio, los intentos bien intencionados, alineados con los valores y metas de la empresa, deben celebrarse.
Para mitigar riesgos, se deben diseñar experimentos con prototipado rápido, iteración y foco en minimizar pérdidas. Como hace Richard Branson, evaluar el “downside” (lo máximo que puede perder) frente a posibles ganancias significativas. Así se asegura que los intentos sean estratégicos y no imprudentes, y se promueve una cultura de gestión responsable del fracaso.