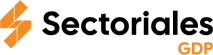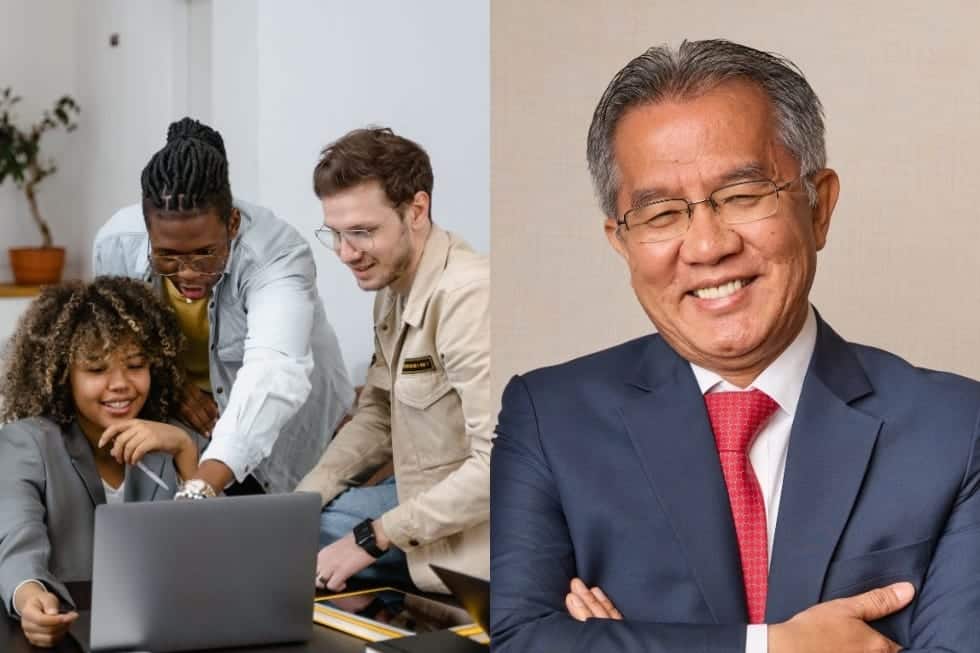Es evidente que los centennials se han convertido en los nuevos protagonistas del mercado laboral. Frente a ello, las organizaciones peruanas y latinoamericanas deben adaptarse a esta tendencia natural, aunque no está exenta de brechas en oportunidades.
Un estudio de ManpowerGroup reveló que en 2021 más del 90% de las empresas latinoamericanas contrató talento joven, aunque el 75% de los centennials encuestados reconoció tener dificultades para encontrar empleo.
Sus expectativas también difieren notablemente de las de otras generaciones. Según un estudio de EY de 2022, los centennials priorizan la autenticidad como valor principal y buscan condiciones laborales que promuevan el bienestar y la salud mental. Entre sus demandas destacan la atención psicológica y el trabajo híbrido.
Por otro lado, en 2024 el INEI reportó que el empleo juvenil en el Perú registró tres años consecutivos de descenso. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde antes de la pandemia hasta el año pasado cayó 4%; es decir, hoy hay 160,000 jóvenes menos trabajando.
Frente al panorama del mercado laboral peruano y las altas expectativas de los centennials respecto a las culturas organizacionales, surge una pregunta clave: ¿qué pueden hacer los líderes de Recursos Humanos para retener al talento joven en un sistema diseñado para carreras largas y horarios rígidos?
Sectoriales GDP conversó sobre ello con Jorge Toyama, abogado laboralista y socio principal del Estudio Vinatea & Toyama.
En un contexto donde las nuevas generaciones valoran la autonomía, ¿qué tan flexible puede ser hoy una empresa peruana sin exponerse a sanciones laborales?
Afortunadamente, la mayoría de las demandas y condiciones que hoy plantean los jóvenes —y, en general, los trabajadores— ya están contempladas en la legislación peruana.
Por ejemplo, si un colaborador solicita trabajar bajo la modalidad de teletrabajo o en un esquema híbrido, la ley ya lo permite y define las reglas para su aplicación.
Incluso hoy existen casos de teletrabajo internacional: jóvenes que laboran desde Europa o empresas que contratan a profesionales colombianos que nunca llegan físicamente al Perú, pero prestan servicios de forma remota. A este fenómeno se le conoce como “turismo laboral”.
En materia de tiempo laboral, lo importante ya no son las horas, sino los resultados. Hoy deja de ser determinante si el trabajador dedica ocho, quince o veinte horas, siempre que cumpla sus objetivos.
Del mismo modo, la normativa peruana permite esquemas de compensación flexibles, con pagos variables e incluso en distintas monedas —dólares, euros o soles—, según lo que se acuerde entre las partes.
¿Considera que la normativa laboral, aún basada en una jornada de ocho horas, sigue siendo funcional frente a modelos como el trabajo híbrido?
En efecto. En el Perú, la legislación —según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional— establece que las jornadas no deben exceder las 144 horas en tres semanas, es decir, un promedio de 48 horas semanales. Sin embargo, estos parámetros ya no se ajustan a la realidad del trabajo moderno.
Hoy deberían evaluarse modelos más flexibles, como las jornadas anuales, que permitan distribuir —por ejemplo— 1,800 horas a lo largo del año, de acuerdo con las necesidades del negocio.
Un trabajador podría laborar con mayor intensidad durante los meses de alta demanda —como en turismo o agricultura— y descansar el resto del año. Este tipo de esquema, que promueve eficiencia y equilibrio, aún no está permitido en el Perú.
Tampoco se contempla el pago por hora efectiva de trabajo, una práctica extendida en otros países que permitiría una relación más justa entre esfuerzo y compensación.
Los centennials cambian de empleo, en promedio, cada dos años. ¿Cómo pueden las empresas diseñar contratos y programas de desarrollo que fomenten la permanencia sin generar rigidez ni sobrecostos?
Efectivamente, retener talento joven es un desafío. Los centennials —y, en general, los colaboradores más valiosos— mantienen una relación distinta con el trabajo: priorizan el propósito y la flexibilidad por encima de la permanencia.
Existen tres claves fundamentales para favorecer su permanencia dentro de una organización.
Primero, la flexibilidad en el lugar y el tiempo de trabajo. Cada vez es más difícil encontrar colaboradores dispuestos a laborar presencialmente seis días a la semana o cumplir jornadas que incluyan domingos y descansen entre semana, como ocurre en sectores como restaurantes, cines o entretenimiento.
Cuanta más flexibilidad tenga el trabajador en su horario o modalidad laboral, mayor será la probabilidad de que permanezca en la organización.
Segundo, el compromiso con la diversidad, la inclusión y el respeto. Las nuevas generaciones valoran profundamente la conducta ética y social de las empresas: cómo tratan a sus colaboradores, qué políticas de equidad promueven y cuál es su impacto en el entorno. Hoy, la gestión del talento también se mide por su gobernanza, sostenibilidad y propósito organizacional.
Tercero, las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Un centennial difícilmente permanecerá más de dos años en el mismo puesto. Si no se le ofrecen nuevos desafíos, proyectos transversales o la opción de moverse horizontalmente hacia otras áreas, los mejores talentos simplemente buscarán nuevos horizontes.
¿Es viable establecer convenios de capacitación que incluyan compromisos de permanencia? ¿Qué límites deben tener para no vulnerar derechos laborales?
Cada vez es más difícil que los jóvenes acepten este tipo de acuerdos. Cuando una empresa plantea: “Te financio la maestría, pero debes quedarte dos años con nosotros”, la reacción inmediata suele ser la duda. Cualquier compromiso que restrinja su libertad de movimiento o su autonomía laboral genera una resistencia natural en esta generación.
En el Perú, los convenios de permanencia mínima —conocidos como “pactos de permanencia”— son legales y se aplican cuando la empresa invierte en la formación o el desarrollo del trabajador. En estos casos, el colaborador se compromete a permanecer por un periodo determinado, usualmente entre uno y dos años, que es el promedio del mercado.
Para que estos acuerdos sean válidos, deben cumplir tres condiciones esenciales:
1️⃣ Estar por escrito.
2️⃣ Incluir una contraprestación clara, como una capacitación, un bono o una beca. Por ejemplo: “te otorgo ocho sueldos ahora y permaneces un año en la empresa”.
3️⃣ Tener una duración razonable. No puede exigirse una permanencia prolongada por un beneficio menor; la relación entre lo recibido y el tiempo acordado debe ser proporcional.
Sin embargo, muchas empresas fallan en lo fundamental: no ofrecen los incentivos correctos. No se trata únicamente de financiar una maestría o entregar un bono, sino de comprender qué motiva realmente a cada generación.
Es necesario analizar los recursos, necesidades y valores de los colaboradores para diseñar planes de bienestar que realmente respondan a ellos. A veces, un joven no busca comprometerse a largo plazo, sino cambiar de área, asumir nuevos retos o alcanzar mayor equilibrio entre su vida personal y laboral.
Algunos valoran más una rotación interna o un horario flexible que un posgrado; otros prefieren beneficios tangibles, como un convenio para financiar un scooter o una membresía de gimnasio. La clave está en personalizar las estrategias.
En las organizaciones conviven al menos tres o cuatro generaciones: jóvenes, treintones, cuarentones y cincuentones. Cada grupo necesita planes de bienestar distintos, alineados con sus expectativas y etapas de vida. Aplicar un modelo único para todos es un error común que termina afectando la retención del talento.
¿Qué vacíos legales existen sobre la desconexión digital y cómo deberían abordarse para equilibrar bienestar y productividad?
El bienestar integral va mucho más allá de lo económico o físico. Las empresas deben mapear y atender al menos cinco dimensiones: bienestar económico, físico, mental, profesional y social o comunitario. Cada una demanda planes y políticas específicas.
La desconexión digital está directamente ligada al bienestar mental y físico. En la práctica, aún persiste una invasión a la esfera personal del trabajador. Así como muchos no logran despegarse de TikTok, también hay jefes que no pueden evitar comprobar si su colaborador leyó o respondió un mensaje de WhatsApp. Esa cultura de disponibilidad permanente sigue siendo muy fuerte en el Perú.
Sin embargo, se han visto avances. Hoy hay menos interacciones laborales fuera del horario de trabajo —por ejemplo, durante fines de semana, feriados o después de las 8 de la noche—. El flujo de mensajes laborales en WhatsApp se ha reducido, lo que ya representa una mejora frente a años anteriores.
Aún falta implementar políticas formales y coherentes de desconexión digital, integradas a los programas de bienestar organizacional. Cuando se aplican de forma aislada, solo “para cumplir con la ley”, se vuelven medidas simbólicas sin efecto real. La clave está en incorporar la desconexión digital dentro de una estrategia más amplia de salud mental, equilibrio y productividad sostenible.
¿Cuáles son los principales riesgos legales del uso de inteligencia artificial (IA) en la selección y gestión de personal?
La IA ya se aplica ampliamente en los procesos laborales, pero pocas empresas cuentan con políticas claras, escritas y transversales sobre su uso. Esto resulta especialmente crítico en las etapas de selección y reclutamiento, donde casi todo el proceso se realiza mediante plataformas digitales.
Cuando un postulante completa un formulario en línea —con datos como edad, sexo, dirección o universidad de procedencia— cada campo puede transformarse en un posible criterio de discriminación algorítmica.
Por ejemplo, al ingresar la fecha de nacimiento, el sistema podría excluir candidatos por edad; al registrar el sexo, por género; y al incluir la dirección, por nivel socioeconómico. Incluso el nombre de la universidad puede introducir sesgos en los resultados. En la práctica, el algoritmo podría estar filtrando perfiles sin que nadie lo advierta.
Por eso, la supervisión humana es indispensable. Los algoritmos también pueden discriminar, incluso sin estar programados para hacerlo. ¿La razón? Son creados por personas, y los seres humanos tenemos sesgos. Además, muchos modelos de IA se desarrollan en otros países —como Bangladesh o India— y reflejan los prejuicios culturales de esos entornos.
La IA es una herramienta poderosa, pero requiere auditoría y monitoreo constante. Un caso concreto lo ilustra: una empresa peruana del sector call center contrataba entre 300 y 400 trabajadores al mes mediante IA. Con el tiempo descubrió que los finalistas casi nunca eran peruanos, sino mayoritariamente venezolanos.
¿Qué ocurrió? El sistema, en su proceso de autoaprendizaje, identificó que los trabajadores venezolanos permanecían más tiempo en la empresa y comenzó a priorizarlos. Nadie lo programó así; la IA aprendió a discriminar por nacionalidad al interpretar la “permanencia” como un indicador de éxito.
Afortunadamente, la empresa logró corregir el sesgo, pero si la SUNAFIL hubiera intervenido, la sanción habría sido inevitable. De acuerdo con la legislación peruana, los postulantes discriminados pueden demandar por daños y perjuicios, con montos que van de 10.000 a 15.000 soles por persona.