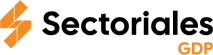El panorama laboral peruano enfrenta cifras preocupantes: según el Estudio Burnout 2025 de Bumeran, el 78% de los trabajadores del país afirma haber sufrido estrés laboral o síntomas compatibles con el burnout, también conocido como “síndrome de desgaste profesional”.
Se trata de un fenómeno psicológico que abarca agotamiento físico, irritabilidad, desapego, sensación de ineficacia y, en muchos casos, síntomas físicos como dolores de cabeza, insomnio o pérdida de apetito.
Aunque la proporción de peruanos afectados disminuyó cuatro puntos frente al 82% reportado en 2024, la incidencia sigue siendo alta y las respuestas organizacionales continúan siendo poco efectivas.
El desafío para los equipos de RR. HH. es transformar estos hallazgos en acciones medibles que impulsen el bienestar y la productividad de los colaboradores. No obstante, se trata de un problema extendido en toda Latinoamérica.
“Todos nuestros estudios son transversales, y las muestras de países como Chile, Ecuador, Panamá y Argentina muestran resultados similares. Por ejemplo, Chile registra un 89%, lo que evidencia que el problema varía solo unos puntos porcentuales, pero se repite en toda la región”, explica Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint, a Sectoriales GDP.
Entre los trabajadores encuestados en Perú, el 55% reporta falta de energía o agotamiento extremo, el 33% manifiesta negativismo o cinismo y el 30% presenta una combinación de varios síntomas. Solo el 14% afirma no experimentar ninguno.
Las cifras sobre jornadas laborales son aún más reveladoras: el 60% de los participantes trabaja fuera del horario formal, el 41% dedica entre 45 y 50 horas semanales y el 32% supera las 50. No sorprende, entonces, que el 22% atribuya el burnout al exceso de trabajo.
En el Perú aún se trabaja 48 horas semanales, mientras que Chile y Colombia ya han aprobado leyes que reducirán sus jornadas a 40 y 42 horas, respectivamente.
Según Tala, esto explica por qué se ha normalizado trabajar horas extra con frecuencia, una práctica que suele deberse a la falta de comunicación y a la ausencia de metas claras.
“Como consecuencia, muchas personas terminan trabajando fuera de su horario. No siempre está claro si lo hacen para obtener ingresos adicionales o por una mala gestión del tiempo. Por eso, el enfoque debe estar en definir objetivos claros y KPI bien establecidos durante la jornada laboral; eso ayudaría a reducir la carga, disminuir las horas extra y mejorar la eficiencia”, argumenta.
A su vez, el vocero destaca una lección que dejó la pandemia: durante la transición al trabajo híbrido o remoto, los equipos que mejor funcionaron fueron aquellos que trabajaron por objetivos. Tala dice que muchas áreas comerciales definieron KPI claros para que los colaboradores supieran exactamente qué se esperaba de ellos.
El 86% de los especialistas en RR. HH. detecta casos de agotamiento en sus organizaciones; sin embargo, el 66% de las áreas declara no tomar medidas una vez identificado el burnout. Las acciones más comunes son el apoyo emocional (16%), la flexibilidad laboral (9%) y la reasignación de tareas (9%).
“Hay muy poca coordinación directa entre los equipos y sus jefaturas. Hoy, el rol del líder también está en cuestión: si no comunica con claridad, no transmite los lineamientos ni brinda respaldo, el equipo seguirá trabajando de forma desordenada o desconectada”, comenta Tala.
Para el ejecutivo, el mensaje es claro: las áreas de liderazgo deben asumir un rol más activo y evolucionar de una lógica de “jefatura” hacia un liderazgo genuino, humano y empático. Esto exige salir de la rutina operativa y dedicar tiempo a escuchar, orientar y cuidar a los equipos.
“Si queremos que el talento crezca dentro de las organizaciones, debemos elevar los indicadores de conexión y apoyo —que el 16% suba al 30% y el 9% al 20%, al menos—. Para lograrlo, se requieren acciones concretas, liderazgo auténtico y comunicación clara en cada área. Al final, esa es la diferencia entre un jefe que administra y un líder que inspira”, concluye.