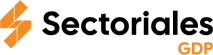“Vivimos una nueva era de incertidumbre”. Esa fue la premisa de la conferencia de Santiago Mariani, director del Programa de Liderazgo y Gestión de la Comunicación de la Universidad del Pacífico (UP), durante el 23.º Congreso de Gestión de Personas.
El especialista argentino expuso un presente marcado por el resurgimiento de liderazgos autoritarios y por la irrupción de la inteligencia artificial en la vida personal y laboral de millones de personas. Por ello, tanto el futuro de la democracia como el del mercado laboral resultan inciertos a escala global.
¿Cómo aterrizamos estas tendencias en la realidad del sector de recursos humanos? Sectoriales GDP entrevistó en exclusiva a Santiago Mariani para averiguarlo.
Durante tu intervención en la apertura del Congreso de GDP, mencionaste que la inteligencia artificial está reemplazando con rapidez empleos en el sector tecnológico. En cambio, los empleos de cuidado se verían menos afectados en el corto plazo. ¿En qué posición queda el sector de recursos humanos?
El sector tecnológico es de los más impactados por los avances de la inteligencia artificial (IA), especialmente para los recién egresados que buscan su primer empleo en países desarrollados. La IA está reemplazando a programadores y a quienes realizan tareas repetitivas, dado su alto potencial para automatizar este tipo de labores.
Sin embargo, es poco probable que, al menos en el corto plazo, la IA replique habilidades humanas como la empatía, la conexión emocional y la capacidad de establecer vínculos.
Por ello, los empleos que dependen de estas cualidades humanas —como el cuidado o la interacción personal— tienen menos probabilidad de ser reemplazados.
Dicho esto, para quienes gestionan recursos humanos la IA plantea un doble desafío. En primer lugar, los propios gestores no son inmunes a los cambios que estamos viviendo.
La delegación de tareas cognitivas a la IA, como la memoria, la comunicación y la producción de contenido, puede afectar negativamente el desarrollo neuronal y nuestras capacidades cognitivas, que nos han posicionado como especie dominante.
Por eso, los profesionales de recursos humanos deben esforzarse por mantenerse entrenados y alertas para no perder estas habilidades, lo que les permitirá comprender mejor las dinámicas internas de la empresa y de sus empleados y proponer soluciones efectivas.
El segundo desafío es que los empleados también pueden ver mermadas sus capacidades cognitivas por la dependencia de la IA. Esto obliga a las empresas a asumir un rol más activo —similar al de la era industrial— e invertir en la formación de su personal.
En lugar de dejar a los trabajadores a su suerte para capacitarse por su cuenta, las empresas deberán crear condiciones que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas.
Esta inversión no debe considerarse un gasto, sino una estrategia clave para impulsar la productividad. Al fortalecer las capacidades de sus empleados, las empresas estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos del mundo actual.
En medio de cambios tan acelerados, ¿qué tipo de liderazgo y qué habilidades humanas requieren los líderes políticos y empresariales?
Creo que el liderazgo debe enfocarse en lo que Ronald Heifetz denomina liderazgo adaptativo, un concepto inspirado en la biología, donde los organismos evolucionan en contextos cambiantes y desafiantes.
Hoy esos cambios se aceleran. Un líder efectivo debe ser capaz de movilizar a los equipos, sacarlos de su zona de confort y fomentar nuevos aprendizajes para que se adapten a un mundo en constante transformación.
Esto exige un liderazgo que no solo busca aplausos, sino que está dispuesto a generar incomodidad al desafiar a los equipos a innovar y responder con mayor precisión a los retos. Este liderazgo puede surgir en cualquier nivel de la organización: no depende de la jerarquía, sino de la capacidad de inspirar y movilizar.
Sin embargo, este proceso genera resistencias porque cambiar la forma de hacer las cosas siempre es incómodo. Los líderes deben gestionarlas con inteligencia y perseverancia.
Si las organizaciones no adoptan este enfoque adaptativo corren el riesgo de desaparecer en un mercado cada vez más competitivo. En cambio, las empresas, las comunidades o los países que inviertan en revisar y renovar sus procesos y en generar nuevas formas de interacción estarán mejor preparadas para prosperar en este entorno dinámico.
Durante tu conferencia mencionaste que, en Silicon Valley, se proyecta que la inteligencia artificial aportará 20% a la economía global en el futuro. ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de este escenario?
Sí, los llamados “evangelistas” de Silicon Valley, que defienden con entusiasmo el potencial de la IA, prevén que esta tecnología podría impulsar el crecimiento económico a tasas de dos dígitos, algo que nunca hemos visto. Esto abre oportunidades enormes, pero también plantea riesgos importantes.
Por un lado, un crecimiento tan acelerado podría agravar problemas como el cambio climático, poniendo al planeta en una situación de mayor riesgo. Por otro, está la sustitución de empleos: aunque la economía crezca, la automatización podría reducir drásticamente la empleabilidad humana, generando angustia y desigualdad.
En las naciones desarrolladas podrían implementarse soluciones como una renta universal para apoyar a quienes queden fuera del mercado laboral. Sin embargo, en países como los nuestros, con menor capacidad estatal para redistribuir recursos, esto será un gran desafío.
Esto nos obliga a replantear el rol del Estado. En los últimos años se ha tendido a cuestionar su importancia como socio estratégico del desarrollo. En este nuevo contexto, el Estado no debe actuar como empresario ni reemplazar al sector privado, sino ser un aliado que facilite y acompañe los cambios. Solo así podremos aprovechar las oportunidades de la IA y mitigar sus riesgos.